
Se puede decir que mi vida transcurría entre la casa donde vivía con mi madre, donde procuraba parar el mayor tiempo posible, encerrado en mi habitación leyendo o escuchando música; el trabajo donde pasaba la mayor parte del día, dedicado escribir a golpetazos en aquella pesada máquina Underwood todos los trámites de los expedientes civiles que me habían tocado y por último, entre la piscina de aquel hotel de lujo, donde nadaba casi una hora sin parar, haciendo largo tras largo en los diferentes estilos que no suponían ninguna dificultad para mí. Allí en la piscina conocería a una mujer que tendría gran importancia en aquella etapa de mi vida. Se trataba de una mujer casada, de poco más de cuarenta años, creo recordar, tal vez alguno más. Coincidíamos en la piscina en las horas previas a la comida, o si no había podido ir por alguna razón, por la tarde después del trabajo. Era una mujer que conservaba un cuerpo muy bien formado, resaltado por un bikini de aquellos tiempos, discreto, con un cierto morbo sensual para mí. Me resultaba muy atractiva y fantaseaba con ella en mis caminos eróticos interiores. Su rostro no era tan atractivo como su cuerpo, normal, con alguna arruga que mostraba su edad mucho mejor que el resto del cuerpo. No fui yo quien se acercó a ella, era demasiado tímido y a pesar del bajón de peso que estaba experimentando con la dieta de la famosa doctora, aún recordaba cómo era aquel cuerpo obeso y repelente. No hacía mucho caso de sus intentos de entablar conversación conmigo. Cuando paraba a descansar un poco en la zona menos honda de la piscina, ella se acercaba y me hacía alguna pregunta que yo contestaba con un monosílabo y si insistía me apresuraba a seguir con el largo del estilo correspondiente. Hasta que se hartó y me asedió en debida forma. Quería saber de mí, de los motivos de mi timidez, de mi misantropía, a qué me dedicaba y todo lo que quisiera decirle o pudiera sacarme. Como me ocurría en estas ocasiones, tras huir de la persona que deseaba hablar conmigo, en cuanto aceptaba que había verdadero interés en la otra parte, me ponía a soltar intimidades como por una cloaca. Porque así me sentía cuando tenía que explicar mi vida pasada, con los intentos de suicidio, las estancias en los psiquiátricos y ahora la razón de mi aparición en la televisión que antes o después terminaba por salir en mis conversaciones. En un principio intentaba por todos los medios dar una versión edulcorada de mí mismo, podando todos los episodios de mi vida que podían hacer pensar al otro que se encontraba ante un verdadero monstruo, pero luego comprendía que era tan poco lo que podía contar de la supuesta persona normal que era, que terminaba por mandar a freír espárragos -en una de las expresiones favoritas de mi padre- todas mis prevenciones y me ponía a soltar la mierda acumulada.
Como es lógico esto no lo podía hacer en la piscina, en los escasos minutos en que descansaba entre estilo y estilo. Pero cuando me invitó a un café en la cafetería del hotel y no me pude negar, tras haberlo hecho ya muchas veces, ocurrió lo que tanto me temía. Hablé de mí mismo, de mis aficiones, de todo aquello que de alguna manera me enorgullecía y cuando ella fue ahondando más y más le solté mi gran secreto que me daba cuenta que ya no era un secreto para casi nadie después de mi aparición en televisión. Se mostró compasiva como hacían casi todos al conocer mi pasado más oscuro, pero luego lo dejó de lado, como dando un manotazo, y se centró en mi presente. Sin duda en algún momento le hablé de mi gran obsesión. Necesitaba sexo, me moría de ganas y no encontraba a ninguna chica que quisiera hacer el amor conmigo, con vistas a una relación de pareja estable o no. Desde luego que yo quería casarme o simplemente vivir en pareja, algo que en aquellos tiempos seguía muy mal visto por la mayor parte de la sociedad pero que para buena parte de la juventud era bastante común. No me hubiera importado que ella me propusiera sexo. Ya me había contado también alguna de sus intimidades. Estaba casada con un hombre bastante mayor que ella, no recuerdo cuántos años, pero sin duda más de veinte. A su marido ya no le apetecía mucho el sexo y ella se sentía abandonada y casi deseosa de vivir su vida al margen de su marido. Tal vez lo hubiera hecho de no ser por su mentalidad tan conservadora que contrastaba vivamente con su hastío de la vida matrimonial y familiar. Se debatía entre satisfacer sus deseos y vivir una vida paralela a la que tenía en casa y el famoso qué dirán, que en una ciudad pequeña y muy conservadora como aquella podía causarle serios problemas.
Se interesó por mi problema y me comentó que yo era joven y de aceptable buen ver. Le tuve que explicar cómo era yo físicamente no mucho tiempo atrás. Creo que me dio algunos consejos sobre cómo seducir a las chicas y las viejas historias que te endosa todo el mundo que cree haber vivido mucho y saber de estas cosas más que nadie. Un día me comentó sobre una amiga que tenía, de su edad, más o menos o un poco mayor. Estaba soltera, nunca se había casado porque su amante era un hombre casado y estaba profundamente enamorada de él. Todo se fue al traste cuando aquel murió en un accidente de tráfico. Me preguntó si le importaba que me la presentara otro día. Podíamos tomar café los tres y ver si encajábamos. Así ocurrió, en efecto, y este fue el comienzo de una relación a tres muy extraña, a la que hubiera denominado “menage a trois” sin vergüenza de haber existido sexo de por medio. Pero no lo hubo, nunca lo hubo. Creo que ellas se sentían bien hablando con un chico joven (yo debía de tener por entonces unos veintiocho años) y tan tímido que les hacía sonreír a veces. Supongo que tonteaban un poco conmigo, sin malas intenciones ni buscando nada más que el momentáneo flirteo.
Les gustaba mi cultura, parecía saber de todo y mis conocimientos, para mi edad, eran bastante extensos Había leído mucho, escuchado mucha música, visto mucho cine. Había tenido una vida madrileña bastante interesante si quitamos las estancias en psiquiátricos y los intentos de suicidio. Desde luego yo era un islote divertido en el océano de hastío vital que eran sus vidas. Pronto se hizo una costumbre el tomar el café después del baño o el aperitivo antes de comer. Alguna que otra vez quedábamos por la tarde en otras cafeterías (no recuerdo si estuvimos en algún pub, puede que sí, no en discotecas). Con el tiempo me fueron presentando chicas de su entorno. La mujer a la que se le había muerto el amante de una forma tan dramática, llamémosla B, llegó al extremo de presentarme a una chica que trabajaba en la fabrica donde ella era encargada y que se caracterizaba por ser muy promiscua. Me avisó antes de ofrecerse a presentármela de que era bastante feúcha, o muy fea, si nos dejábamos de circunloquios. Yo dije que sí, pensando que estaba tan salido, tan necesitado de sexo que no me importaría lo fea que fuera. Sí, me importó, porque quedamos en una discoteca y después de tomar alguna que otra copa, bailar y charlar un poco me planteó directamente irnos a su casa y tener sexo. Lo intenté, juro que lo intenté, pero no pude, no me gustaba nada. Aquello le sentó como una patada en el bajo vientre, me llamó de todo, se marchó y aquí terminó la historia.
Pero todos estos episodios ocurrieron bastante posteriormente a que lleváramos apenas dos o tres meses tomando café los tres. Lo mismo que mi fiesta de cumpleaños a las que asistieron otras chicas que me habían presentado, especialmente recuerdo a dos hermanas, una me gustaba muchísimo pero no quería saber nada de mí y la otra, con un ligero sobrepeso, no me interesaba tanto, pero con ella sí me hubiera ido a la cama sin pensármelo. Ninguna de ellas se sentía suficientemente atraída por mí como para irse a la cama, algo que comprendí tampoco hubieran hecho con otros, porque su mentalidad sin ser tan conservadora que pudiera llamarla beatería, sí estaba aún bastante alejada de lo más progresivo en cuanto a mentalidad en aquella ciudad. Y también ocurrió algo que me marcaría durante los años siguientes y que fue muy importante en mi vida.
Estoy bastante convencido de que fueron ellas, no podía ser otro, las que me hablaron de los rosacruces porque creo que era T. la que conocía a alguien que a su ve conocía a otro que…Yo ya había intentado, de una forma bastante cándida y ridícula, ponerme en contacto con grupos espiritistas o esotéricos, con un resultado solo podía ser un fracaso en una ciudad tan católica y conservadora. Se trataba de un matrimonio, él un buen cargo en la Telefónica y ella guía de turismo. No tenían hijos y su poder económico era bastante elevado para la media. Poseían un local destinado a filatelia en una de las principales arterias de la ciudad y en uno de los edificios más modernos y lujosos. Eran rosacruces y me introdujeron en este grupo esotérico que tanto influiría en mi vida juvenil. También fueron ellos los que me presentarían a G, un profesor que tenía una academia privada, con fama de guaperas y que a su vez era amigo de la que pronto sería mi profesora de francés. Aquí aparece por fin la rubia alcoholizada.




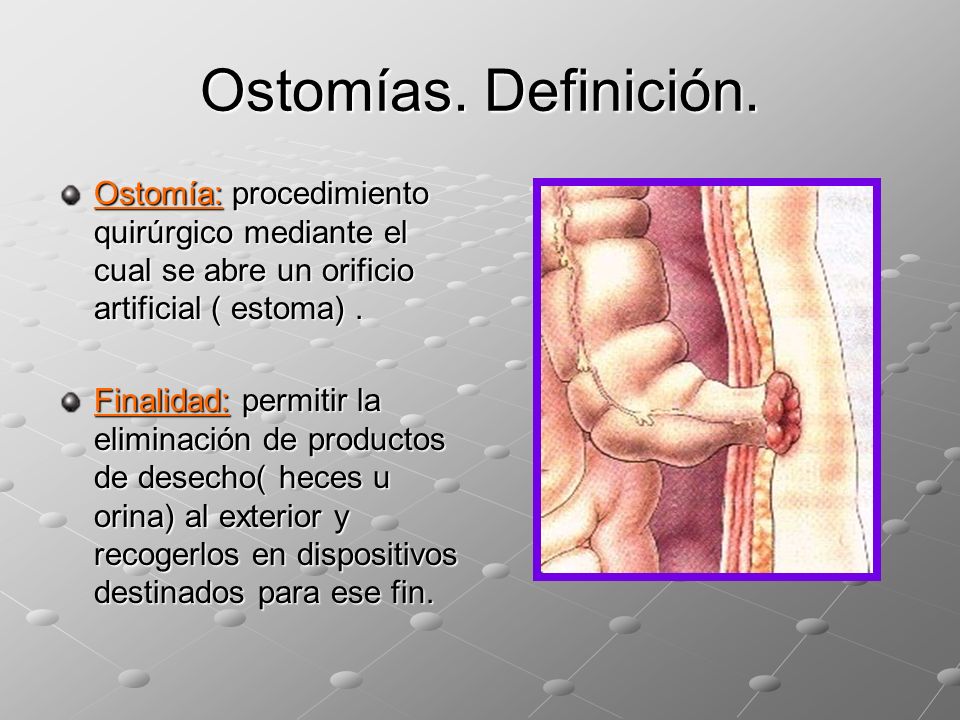






































































































![San+Juan+de+la+Cruz[1] San+Juan+de+la+Cruz[1]](https://i0.wp.com/guerreroimpecable.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/05/sanjuandelacruz1.jpg?w=323&h=266&ssl=1)
![universo[1] universo[1]](https://i0.wp.com/guerreroimpecable.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/05/universo1.jpg?w=179&h=232&ssl=1)
![ilustraciones-pinturas-surrealistas-surrealismo-Jacek-Yerka-arte[1] ilustraciones-pinturas-surrealistas-surrealismo-Jacek-Yerka-arte[1]](https://i0.wp.com/guerreroimpecable.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/05/ilustraciones-pinturas-surrealistas-surrealismo-jacek-yerka-arte11.jpg?w=131&h=114&ssl=1)
![ilustraciones-pinturas-surrealistas-surrealismo-Jacek-Yerka-arte[1] ilustraciones-pinturas-surrealistas-surrealismo-Jacek-Yerka-arte[1]](https://i0.wp.com/guerreroimpecable.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/05/ilustraciones-pinturas-surrealistas-surrealismo-jacek-yerka-arte1.jpg?w=131&h=114&ssl=1)
![akenaton[1] akenaton[1]](https://i0.wp.com/guerreroimpecable.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/05/akenaton1.png?w=188&h=232&ssl=1)
![Don-Juan-Matus[1] Don-Juan-Matus[1]](https://i0.wp.com/guerreroimpecable.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/05/don-juan-matus1.jpg?w=235&h=327&ssl=1)































































































































































































































































































COMENTARIOS RECIENTES